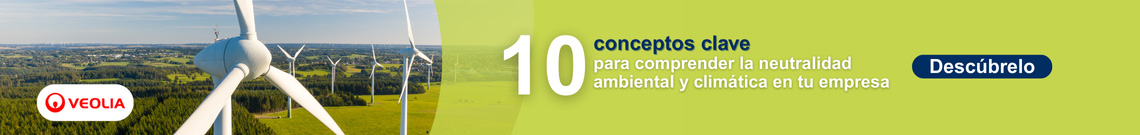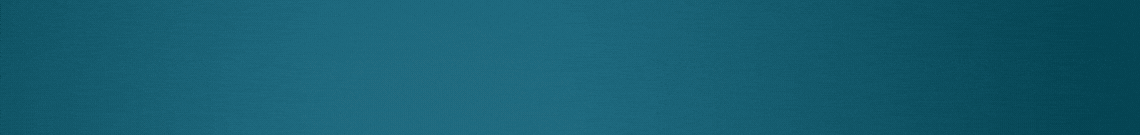Sequías cada vez más prolongadas, lluvias torrenciales que desbordan infraestructuras al límite, acuíferos sobreexplotados, embalses bajo mínimos y una presión creciente sobre todos los usos del agua. En este escenario de desequilibrio climático y tensiones territoriales, el modelo hídrico español se enfrenta a uno de los mayores retos estructurales de su historia: garantizar el suministro en un país vulnerable, expuesto y profundamente desigual en el reparto del recurso. ¿Estamos a la altura del desafío?
Para abordar esta cuestión, este reportaje recoge la mirada experta de cuatro actores clave del sistema hídrico español —AEDyR, FENACORE, Canal de Isabel II y el Àrea Metropolitana de Barcelona— que aportan diagnóstico, alertas y propuestas desde los ámbitos urbano, agrícola, institucional y tecnológico. A través de sus voces trazamos un mapa riguroso de lo que se ha hecho, lo que está fallando y, sobre todo, del camino que debemos recorrer para garantizar el agua del futuro. Porque más allá de las emergencias puntuales, el desafío es estructural y no admite atajos.
Del estrés hídrico a la recuperación: ¿dónde estamos y qué hemos aprendido?
Tras varios años marcados por una sequía de carácter prolongado y severo, buena parte del territorio español ha experimentado en los últimos meses una recuperación notable de las reservas hídricas. Las lluvias otoñales y primaverales han traído un alivio generalizado, aunque aún persisten zonas especialmente afectadas. Entre ellas se encuentran la Marina Baja, en la cuenca del Júcar; la cuenca alta del Guadiana, particularmente en La Mancha Occidental; las vegas del Guadalquivir, como las de Córdoba y Jaén; las vegas del Genil, en Granada; y diversas áreas del sureste peninsular, como el Levante almeriense, incluyendo la comarca de Níjar.
La recuperación reciente de las reservas hídricas no debe ocultar la gravedad del periodo de sequía que la ha precedido ni los déficits de fondo que aún persisten.
“Hace poco menos de diez meses todo el mapa de España estaba en rojo y naranja, en situación de emergencia. Ahora la mejoría es notable, pero hay territorios que continúan en una situación comprometida”, advierte Juan Valero de Palma, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE). Desde todos los ámbitos del sector del agua coinciden en que no hay lugar para la complacencia: este alivio coyuntural no debe distraer del verdadero desafío estructural que representa este nuevo escenario hídrico para España —cada vez más condicionado por la variabilidad climática—, que obliga a abandonar la lógica reactiva y apostar por una planificación estructural. Asegurar la resiliencia del sistema en el largo plazo exige anticipación, visión estratégica y una respuesta coordinada a escala nacional.

Una experiencia especialmente reveladora en esta nueva realidad ha sido la de la Comunidad de Madrid, que arrancó el año hidrológico 2024-2025 con cinco meses excepcionalmente secos, seguidos de una primavera insólitamente húmeda, con precipitaciones intensas entre marzo y mayo, que permitieron alcanzar un récord histórico de agua acumulada. Mariano González, consejero delegado de Canal de Isabel II, subraya que este repunte, aunque positivo, no debe inducir a error.
“Tenemos ahora los embalses al 92%, pero este puede ser el primer día de una nueva sequía”. A su juicio, la alta volatilidad del recurso hídrico obliga a adoptar una lógica preventiva: “No podemos construir el futuro sobre un dato puntual. Hay que estar siempre preparados y alerta”. Para ello, Canal aboga por una estrategia sostenida en el tiempo, basada en medidas estructurales y una gestión proactiva que opere “como si cada día fuera el primero de un nuevo periodo seco”.
La planificación hidrológica debe evolucionar hacia un modelo anticipativo que integre riesgos climáticos y demandas crecientes antes de que se conviertan en crisis. No se trata solo de planificar más, sino de hacerlo mejor: con criterios técnicos rigurosos, marcos estables y participación efectiva de los actores implicados.
Un enfoque similar comparte el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), una de las regiones más tensionadas durante la última sequía. Fernando Cabello, Director de Servicios del Ciclo Integral del Agua, advierte claramente: “No debemos caer en una falsa sensación de normalidad. El cambio climático está haciendo que los episodios de sequía sean cada vez más frecuentes e intensos, por lo que el reto al que nos enfrentamos es estructural”.
La experiencia vivida en Cataluña ha sido ilustrativa: se han activado medidas excepcionales —como la reutilización potable indirecta en el Llobregat— que han demostrado que anticipación, innovación y planificación estratégica son claves para reforzar la resiliencia del sistema, explica. Desde el AMB, valoran la situación actual como una oportunidad para consolidar una estrategia a largo plazo basada en el aprovechamiento de todos los recursos disponibles.
En esta misma línea de anticipación y aprovechamiento estratégico de recursos, la Asociación Española de la Desalación y la Reutilización (AEDyR) subraya la necesidad de consolidar la desalación y la reutilización como herramientas estructurales del modelo hídrico nacional, para que dejen de percibirse como respuestas de emergencia o “parches temporales”. “Aunque haya habido una recuperación reciente de las reservas, la variabilidad climática es una constante en nuestra región. La ‘recuperación’ debe verse como una tregua y una oportunidad para planificar y actuar, no como el fin de la necesidad de estos recursos”, alertan Belén Gutiérrez y Silvia Gallego, miembros del Consejo de Dirección de AEDyR.
La desalación y la reutilización ya no son recursos de emergencia: son pilares estratégicos llamados a sostener la seguridad hídrica de españa en las próximas décadas.
Desde el punto de vista del regadío, FENACORE también incide en la necesidad de interpretar correctamente el momento actual, como base para una planificación hidrológica coherente y una hoja de ruta sólida que garantice el recurso a medio y largo plazo. Valero de Palma introduce además una reflexión de fondo sobre el carácter singular del modelo hídrico español, donde la extrema irregularidad del recurso —tanto en el tiempo como en el espacio— exige una estrategia adaptada y específica. “España es un país singular en materia de agua. Pasamos de sequías gravísimas a lluvias torrenciales e inundaciones, y tenemos una pluviometría muy alta en el norte, pero muy baja en el sur. Esta irregularidad tan acusada hace que solo podamos aprovechar en torno al 9 % del agua que llueve, frente al 40 % de aprovechamiento que se alcanza en la media europea”, explica

Frente a esta realidad, la respuesta histórica ha sido la construcción de una extensa red de infraestructuras hidráulicas —con más de 1.300 embalses en todo el país— que han permitido aumentar significativamente la disponibilidad de agua, situando a España como país pionero y referente internacional en la planificación y ejecución de este tipo de obras, destaca el presidente.
Pese a las diferencias sectoriales —urbano, industrial, agrícola—, todas las voces consultadas convergen en la idea de que la recuperación de las reservas no debe conducir a una relajación de las políticas públicas ni a una pausa en la inversión. Al contrario, es precisamente ahora cuando existe una ventana de oportunidad para reforzar el modelo hídrico nacional, anticipar escenarios y blindar la seguridad hídrica frente a un futuro que, previsiblemente, será aún más incierto.
Como concluye Mariano González, la clave es estar preparados para soportar periodos prolongados de escasez sin entrar en situaciones de prealerta o emergencia”. No estamos ante el fin de una crisis, sino ante el punto de partida de una transformación necesaria y urgente.
Planificación hidrológica: el reto de anticipar
Superada —al menos parcialmente— la fase de emergencia, el foco debe situarse en la planificación: una planificación hidrológica que no reaccione, sino que se adelante. El sector reclama avanzar hacia una hoja de ruta nacional con visión estructural, capaz de movilizar inversiones sostenidas, diversificar fuentes y consolidar infraestructuras y tecnologías que aporten resiliencia a largo plazo. Analizamos qué se exige, qué falta y qué prioridades debería asumir el país.
El agua urbana reclama planificación y autonomía hídrica
Desde el ámbito urbano —uno de los más directamente afectados por la escasez— se plantea una visión que combina eficiencia en la demanda, diversificación de recursos y sostenibilidad operativa. En el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), esta visión se traduce en un enfoque dual: continuar reduciendo el consumo —ya muy contenido en Barcelona y en el resto de los municipios metropolitanos gracias a una ciudadanía sensibilizada— y ampliar la disponibilidad de agua potable mediante nuevas fuentes. Para ello, la planificación debe garantizar infraestructuras adecuadas y apostar decididamente por tecnologías no convencionales, como la reutilización y la desalación. Fernando Cabello destaca la reutilización del agua regenerada como herramienta prioritaria, incluso por encima de la desalación, por su menor huella de carbono y consumo energético. La experiencia reciente con la reutilización potable indirecta en el Llobregat refuerza esta apuesta como eje central de un modelo más resiliente y menos dependiente de la pluviometría.
Esta visión encuentra eco en la Comunidad de Madrid, donde Canal de Isabel II reclama una planificación hidrológica que reconozca el abastecimiento urbano como eje estratégico. “Cuando se habla de planificación, se piensa en las confederaciones y las cuencas. Pero el agua urbana —que debería ser una prioridad— ha quedado muchas veces en otro ámbito”, advierte Mariano González. A su juicio, garantizar la sostenibilidad del ciclo urbano del agua exige superar la fragmentación competencial y dotar a las ciudades de marcos de planificación estables, integradores y de largo plazo, que aseguren el mantenimiento de los servicios básicos y permitan anticiparse a los ciclos de escasez.
Garantizar la seguridad hídrica exige inversiones estructurales, sostenidas y anticipadas. Sin recursos suficientes y una agenda política ambiciosa, será imposible construir un modelo sólido y flexible que responda a un clima cada vez más extremo.
AEDyR alerta sobre la falta de integración real de soluciones innovadoras
Desde AEDyR se valora positivamente que ambas tecnologías —desalación y reutilización— hayan sido incorporadas en el marco de planificación hidrológica. Sin embargo, advierten que su integración como soluciones estructurales está aún lejos de completarse. La asociación reclama una visión estratégica real, con una asignación explícita y constante de su papel dentro de los balances hídricos, que evite relegarlas a respuestas puntuales en contextos de emergencia. “No basta con que estén presentes en los planes; deben ocupar un lugar definido, previsible y operativo”, subrayan desde su consejo directivo.
El regadío demanda equilibrio y anticipación
Desde el sector agrícola, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) lanza una advertencia clara sobre el rumbo actual de la planificación hidrológica en España. Según su presidente, Juan Valero de Palma, se está produciendo un desequilibrio creciente en la aplicación de los principios que recoge la Ley de Aguas, que establece como objetivos tanto la satisfacción de las demandas como la protección del medio ambiente. “En la última revisión de los planes se ha priorizado casi exclusivamente lo am - biental”, lamenta.

Esta orientación, señala, ha tenido consecuencias tangibles: se han descartado proyectos estratégicos, no se han ejecutado embalses necesarios y se han aprobado caudales ecológicos sin una evaluación completa de su impacto sobre la disponibilidad de recursos. Valero de Palma subraya que no puede fijarse un caudal ecológico sin conocer previamente qué pérdidas supone para el abastecimiento, el regadío o la actividad económica del país. Por ello, reclama que todas las decisiones estén respaldadas por estudios técnicos rigurosos que permitan medir sus efectos reales. “Las demandas legítimas de los usuarios deben tener el mismo rango y prioridad que los objetivos ambientales. Solo así se puede garantizar un modelo equilibrado y eficaz”, insiste.
En este mismo marco de planificación equilibrada, desde FENACORE se plantea también la necesidad urgente de que todas las comunidades de regantes dispongan de Planes de Sequía propios. Aunque ya existen planes elaborados por las Confederaciones Hidrográficas, la federación defiende que es imprescindible avanzar hacia una capacidad autónoma de planificación y respuesta ante episodios de escasez. “Una comunidad de regantes tiene la misión de repartir el agua de forma justa, eficiente y transparente. Para eso necesitamos instrumentos específicos que definan con antelación cuándo empiezan las restricciones, cómo se aplican, qué cultivos se priorizan y bajo qué criterios”, explica Valero. Solo con esa base técnica, sostiene, se podrán tomar decisiones precisas, equitativas y legítimas cuando las circunstancias lo exijan.
Una transición hacia la planificación preventiva
Más allá de estos diagnósticos sectoriales, emerge un consenso claro: el actual modelo de planificación hidrológica debe evolucionar hacia un sistema de anticipación, capaz de integrar riesgos climáticos, demandas crecientes y sostenibilidad operativa. No se trata solo de planificar más, sino de hacerlo mejor: con criterios técnicos rigurosos, marcos estables y participación efectiva de los actores implicados. Lo que está en juego no es solo la gestión de un recurso escaso, sino la capacidad del país para responder con solvencia a un desafío de largo recorrido. La seguridad hídrica del futuro no será fruto del azar, sino de las decisiones —y omisiones— que se tomen desde hoy.
Inversión sostenida y políticas ambiciosas: pilares para asegurar el futuro hídrico
Pero anticipar no basta: hay que dotar de medios esa anticipación. La seguridad hídrica del país depende no solo de una planificación eficaz, sino también de un compromiso estable con la inversión y la ejecución de políticas públicas a la altura del reto. Desde los distintos frentes del ciclo del agua —las voces expertas coinciden: sin recursos suficientes y una agenda política ambiciosa, no será posible consolidar un modelo más robusto, flexible y capaz de hacer frente a los escenarios climáticos cada vez más extremos.
Garantizar la seguridad hídrica en el medio y largo plazo exige mucho más que buenas intenciones: requiere inversiones estructurales, sostenidas y anticipadas. Así lo defiende Mariano González desde Canal de Isabel II, quien no duda en afirmar que el cambio “solo se puede lograr desde la inversión. Y la inversión, cuanto más, mejor”. En su visión, asegurar el abastecimiento urbano —una prioridad crítica y a menudo asumida como garantizada— implica actuar con una estrategia inversora que no reaccione, sino que se adelante. Recuerda que cualquier proyecto hidráulico —ya sea una depuradora, una potabilizadora o incluso un embalse— requiere muchos años de trámites, licitaciones y ejecución. Por eso, insiste, la anticipación debe ser el eje central de toda política pública en materia de agua.
Esta visión a largo plazo es compartida por AEDyR, que señala la falta de una planificación inversora continua como uno de los mayores obstáculos para consolidar la desalación y la reutilización como pilares estructurales del sistema. “No basta con activar recursos cuando hay emergencia. Hay que planificar, modernizar y asegurar su operatividad con una visión de futuro”, insisten desde la asociación, cuyo consejo de dirección reclama inversión tanto en nuevas infraestructuras como en la renovación tecnológica de las existentes.
Desde el Àrea Metropolitana de Barcelona (ÀMB) se subraya también esta necesidad de visión estructural, aunque matizan que no se trata solo de cifras. La planificación inversora, señala Cabello, debe ir acompañada de una visión territorial integrada y coordinada con el resto de administraciones competentes. Actualmente, el ÀMB colabora estrechamente con la Generalitat y la Agencia Catalana del Agua en la definición del volumen y destino de las inversiones necesarias. “El análisis debe superar el ámbito metropolitano para priorizar aquellas actuaciones con mayor impacto estructural y anticiparse a escenarios de estrés hídrico cada vez más frecuentes”, apunta.
Para el sector regadío, el mensaje claro: hay que volver a priorizar la inversión en obras hidráulicas —especialmente los embalses— como parte esencial de la política del agua en España. “Construir un embalse es mucho más barato que el coste en vidas humanas y en daños materiales de una inundación”, advierte Juan Valero de Palma, quien recuerda que en los últimos 25 años, Europa ha sufrido más de 325.000 millones de euros en pérdidas por este tipo de fenómenos.
Además de nuevas obras, Valero reclama mayores esfuerzos inversores en el mantenimiento de las 1.300 presas existentes, y una apuesta continuada por la modernización de los regadíos, que considera la estrategia más eficaz para mejorar la disponibilidad y la eficiencia del uso del agua. Tampoco olvida el regadío el déficit inversor que afecta a otras redes, como las urbanas e industriales, cuyo estado y eficiencia son clave para un uso responsable del recurso. “Mientras el regadío ha hecho sus deberes, otras redes aún no han podido avanzar por falta de presupuestos adecuados y tarifas realistas que permitan financiar su modernización”, señalan desde la federación. A su juicio, no puede haber eficiencia global si una parte del sistema sigue funcionando con infraestructuras del pasado.
Las fuentes consultadas coinciden, además, en señalar con contundencia que la falta de un entorno normativo ágil, claro e incentivador constituye uno de los principales cuellos de botella para el desarrollo de las infraestructuras que el país necesita. Desde AEDyR reclaman la creación de un marco regulatorio robusto y estable, especialmente en materia de contratación pública, que brinde seguridad jurídica a las empresas, estimule la inversión y facilite la colaboración público-privada.
La apuesta inversora de Canal de Isabel II
En un contexto de presión creciente sobre el abastecimiento urbano y de exigencias cada vez más estrictas en materia de sostenibilidad y calidad del agua, Canal de Isabel II ha definido una estrategia inversora sin precedentes.
Su nuevo plan estratégico contempla más de 2.000 millones de euros de inversión hasta 2030, lo que supone un incremento del 35 % respecto a los últimos seis años y del 56 % frente a la última década. El objetivo no es solo mantener los estándares actuales de eficiencia y excelencia reconocidos por la ciudadanía madrileña, sino modernizar infraestructuras envejecidas, adaptarse a nuevas normativas de calidad y eficiencia energética, y responder a un crecimiento poblacional que en 2024 ha sumado más de 140.000 nuevos habitantes en la región.
“Las inversiones hidráulicas no se improvisan”, subraya Mariano González, consejero delegado de Canal. Desde un proyecto de depuración hasta la construcción de un embalse, cualquier actuación requiere años de análisis, tramitación y ejecución. Por ello, la anticipación y la planificación de largo plazo son la única garantía para sostener la fiabilidad del sistema.
Un equilibrio complejo: financiación y tarifas
La financiación de este esfuerzo inversor no es sencilla. Canal recurre a distintas fuentes, entre ellas el Banco Europeo de Inversiones, y ha aprobado una revisión tarifaria del 3 % anual, que ya está vigente. Según la compañía, este ajuste permite compatibilizar la sostenibilidad financiera de las inversiones con mantener una de las tarifas más asequibles de España, muy por debajo de las de los países del norte de Europa. González defiende que este equilibrio es esencial para continuar modernizando la red, reducir pérdidas, detectar fugas, desplegar tecnologías avanzadas —como la telelectura y la sensorización— y afrontar nuevos retos como la eficiencia energética o la descarbonización de procesos.
“Invertir es la única manera de garantizar el abastecimiento, la calidad del agua y la adaptación a un contexto cada vez más exigente”, resume. Un compromiso que Canal de Isabel II plantea como estratégico y sostenido, con vocación de preparar el sistema hídrico madrileño para los próximos grandes desafíos.
A su juicio, los actuales procesos burocráticos complejos y los plazos administrativos excesivos no solo dificultan la planificación, sino que también ralentizan la ejecución de nuevas instalaciones, comprometiendo la capacidad de escalar con rapidez soluciones estratégicas como la desalación y la reutilización del agua. “Solo con un entorno normativo seguro, ágil y alineado con los objetivos de país —defienden desde la asociación— será posible movilizar la inversión necesaria y avanzar con eficacia hacia un modelo hídrico más resiliente y diversificado”.
En definitiva, todas las voces coinciden en que el momento actual representa una ventana de oportunidad para orientar los recursos —incluidos los fondos europeos— y las políticas públicas hacia una nueva etapa en la política del agua, basada en la inversión sostenida, que deje atrás la improvisación y apueste por soluciones estructurales, planificadas y con vocación de permanencia.
Retos estructurales más allá de la inversión
Sin embargo, esta transformación no puede sustentarse únicamente en presupuestos e infraestructuras. Requiere también una visión sistémica que incorpore eficiencia operativa, gobernanza colaborativa, gestión técnica desideologizada y una ciudadanía informada y corresponsable. Así lo subrayan las cuatro fuentes, que coinciden en que la sostenibilidad del recurso hídrico depende de muchos más factores que la inversión pura y dura.
"El éxito en la gestión del agua no depende tanto del quién, sino del cómo se preste el servicio. Y ese ‘cómo’ debe apoyarse en equipos técnicos sólidos, inversiones sostenidas y una clara vocación de servicio público" - Mariano González, consejero delegado de Canal de Isabel II
Digitalización y eficiencia
La eficiencia hídrica y la digitalización del ciclo integral del agua se consolidan como vectores estratégicos para una gestión moderna, resiliente y equitativa. Desde todos los ámbitos que atañen al sector del agua se coincide en que avanzar hacia infraestructuras más inteligentes, sensorizadas y optimizadas es imprescindible para reducir pérdidas, anticipar crisis y mejorar la toma de decisiones.
En el entorno urbano, el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), subraya dos prioridades fundamentales: la digitalización del sistema y la mejora del rendimiento hidráulico de las redes urbanas. Ambas, señala Fernando Cabello, son condiciones necesarias para garantizar una gestión eficaz del agua en ciudades densas y complejas como Barcelona. La integración de tecnologías de control, monitorización y predicción ha permitido reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones críticas, optimizando recursos y mejorando la eficiencia energética.
Una visión que comparte Canal de Isabel II, que sitúa la digitalización como un eje estructural del modelo urbano. “La innovación ya no es futuro, es presente”, apunta su consejero delegado, quien señala como retos ineludibles el despliegue de contadores inteligentes, la sensorización de redes, el uso de inteligencia artificial para la gestión del drenaje urbano, la creación de gemelos digitales y la recuperación de recursos en las depuradoras. Canal trabaja actualmente en la implantación de más de 1,6 millones de dispositivos de telelectura, que permitirán un control mucho más preciso del consumo y una detección más temprana de fugas o usos anómalos, ejemplifica.
González insiste además en que la digitalización no puede desligarse de una visión más amplia de eficiencia: recuperar energía a partir de lodos, extraer fósforo para producir fertilizantes o generar hidrógeno verde con agua regenerada —como ya se está haciendo en la Comunidad de Madrid— son ejemplos de cómo la circularidad y la innovación tecnológica deben integrarse en el ciclo del agua.
Desde el ámbito tecnológico, AEDyR defiende un modelo basado en soluciones avanzadas como la desalación y la reutilización, que requieren un alto nivel de control y eficiencia. La asociación apuesta por la innovación como pilar del modelo hídrico futuro, entendida como la aplicación constante de mejoras técnicas, tanto en la operación como en la planificación de estas infraestructuras clave.
"Hay que volver a priorizar las obras hidráulicas, identificar qué infraestructuras hacen falta y asignarles todos los recursos presupuestarios necesarios. Construir un embalse es mucho más barato que el coste en vidas humanas y en daños materiales de una inundación" - Juan Valero de Palma, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE)
Por último, en el sector agrícola, FENACORE sitúa la innovación tecnológica y la digitalización como herramientas clave para avanzar en una gestión más eficiente, equitativa y transparente del recurso. La modernización del regadío, e incorporación de sistemas de control remoto, sensorización, gestión de datos en tiempo real y algoritmos de reparto optimizado permite mejorar la eficiencia hídrica, garantizar decisiones más justas en épocas de escasez y adaptar el reparto del recurso a las condiciones reales del terreno y del clima, explica Valero de Palma. La federación defiende que estas tecnologías deben formar parte de una estrategia nacional de planificación anticipada, vinculada directamente con la resiliencia del sistema productivo.
La revolución tecnológica del campo español
En un país donde el regadío representa entre el 60 % y el 70 % del uso total del agua —y alcanza el 80 % en determinadas zonas con alta pluviometría—, el papel del sector agrícola es decisivo para la sostenibilidad del sistema hídrico nacional. Ante un escenario cada vez más marcado por la escasez, la irregularidad y la presión climática, la modernización del regadío se consolida como la principal estrategia para garantizar la seguridad hídrica, tal como defiende la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE).
Según su presidente, Juan Valero de Palma, España ha dado pasos firmes en esta dirección: actualmente, el 85 % de la superficie regada del país ya utiliza sistemas tecnológicamente avanzados, como el riego por goteo o los cultivos hidropónicos. Este proceso de transformación ha permitido multiplicar la productividad por metro cúbico de agua en las últimas décadas, situando al país como referente internacional en eficiencia agraria. “Hace años había que ir a Israel a ver regadíos eficientes; ahora vienen desde Israel a ver cómo lo hacemos en España”, apuntan desde FENACORE.
La estrategia actual no se centra únicamente en las infraestructuras físicas, sino que apuesta también por una revolución en la gestión del agua. Gracias a la digitalización, el agricultor puede tomar decisiones informadas sobre cuánto, cómo y cuándo regar, a partir de datos en tiempo real sobre humedad del suelo, estado de las plantas, condiciones meteorológicas o previsiones de viento y temperatura. Este enfoque basado en datos permite reducir consumos, optimizar fertilizantes y mejorar la eficiencia energética, reforzando así la sostenibilidad integral de los procesos de cultivo. En esta línea, destaca también el impulso del PERTE de digitalización del regadío, aprobado por el Ministerio de Agricultura, que prevé movilizar 200 millones de euros adicionales para implementar tecnologías avanzadas de gestión hídrica en el sector.
A pesar de los avances, desde FENACORE insisten en que el proceso no está completo. El 15 % de los regadíos que aún no se han modernizado deben incorporarse cuanto antes al nuevo modelo, para lograr un sistema agrícola más resiliente, eficiente y adaptado a los desafíos del siglo XXI.
Colaboración y gobernanza
Otro de los grandes consensos entre todos los actores es que la seguridad hídrica no puede abordarse desde compartimentos estancos ni desde una lógica de gestión fragmentada. En su lugar, se necesita una visión de país verdaderamente coordinada, donde administraciones, usuarios y sector privado trabajen de forma conjunta y alineada. Desde AEDyR, se insiste en que es imprescindible reforzar la cooperación institucional entre los distintos niveles de la Administración —estatal, autonómica y local—, de forma que se superen las barreras competenciales y se prioricen las actuaciones con mayor impacto estructural. Pero advierten que la colaboración no puede limitarse al ámbito público: también es clave consolidar una colaboración público-privada estable y eficaz, que permita acelerar la modernización de infraestructuras, compartir conocimiento técnico y asegurar la sostenibilidad operativa y económica de los proyectos. “Los grandes avances del sistema hídrico español no serán posibles sin mecanismos sólidos de diálogo y cooperación entre el sector público y las empresas”, señalan Gutiérrez y Gallego.
Coincide con ellas Fernando Cabello, quien pone de relieve la labor del Àrea Metropolitana de Barcelona (ÀMB), que durante la última sequía ha trabajado "codo con codo” con municipios, operadores locales y la Agencia Catalana del Agua, integrando su planificación hídrica metropolitana en el marco regional de la Generalitat. Para el ÀMB, la coordinación interadministrativa ha sido fundamental para articular respuestas ágiles en un contexto de máxima tensión, y debe consolidarse como norma en la gestión ordinaria del agua, no solo en momentos de crisis.
También desde el ámbito urbano, Canal de Isabel II refuerza esta idea de colaboración estructurada. Mariano González, defiende que un modelo de gobernanza eficaz debe combinar experiencia técnica, visión territorial y excelencia operativa: “Nuestro modelo mancomunado —que presta servicio a prácticamente todos los municipios de la Comunidad de Madrid— permite una gestión con redundancias, alternativas y flexibilidad para responder a cualquier escenario con inteligencia operativa”. Sin embargo, reconoce que no se trata de replicar fórmulas exactas, sino de compartir principios: transparencia, vocación de servicio público y diálogo constante entre actores.
Subraya, además, que el éxito no depende tanto del tipo de operador —público, privado o mixto— como de cómo se presta el servicio: con equipos técnicos sólidos, una gestión profesionalizada, inversiones sostenidas y una clara vocación pública. “El agua urbana es un servicio esencial. Hay que prestarlo con talento, con innovación y con ganas”, resume. La clave, insiste, está en contar con todos los actores y aplicar las mejores técnicas disponibles para responder a un reto que es común y estructural.
"Para consolidar la desalación y la reutilización como pilares estables del mix hídrico nacional, es fundamental trabajar en un marco normativo de contratación robusto y claro que brinde seguridad a las empresas, agilice los plazos administrativos y elimine barreras burocráticas, estimulando así la inversión y la competitividad" - Belén Gutiérrez y Silvia Gallego, miembros del Consejo de Dirección de la Asociación Española de Desalación y Reutilización (AEDyR).
Desde el mundo del regadío, FENACORE amplía el foco y reclama una gobernanza más participativa e inclusiva, que incorpore activamente a los usuarios en los espacios de decisión. Aunque el regadío representa entre el 60 % y el 80 % del uso total de agua en España, su presencia efectiva en los órganos estratégicos no siempre se corresponde con este peso. FENACORE denuncia, además, una preocupante desconexión institucional con el Gobierno central, y reclama un diálogo real, estructurado y adaptado a la diversidad territorial del país. A su juicio, respetar las competencias no debe equivaler a fragmentar las decisiones, y sin una interlocución sólida y permanente con el principal sector usuario del recurso, no es posible diseñar una estrategia nacional coherente.
En suma, una gobernanza del agua más inclusiva y colaborativa —coinciden todos los actores— no solo es deseable: es indispensable para avanzar hacia un modelo más resiliente, justo y eficaz frente a los desafíos presentes y futuros.
Ciudadanía y transparencia
El papel de la ciudadanía en esta transformación también ocupa un lugar cada vez más destacado. Los expertos coinciden en que la sostenibilidad del modelo hídrico español depende del compromiso social, la confianza en las instituciones y el acceso a información clara, comprensible y útil. En este contexto, la transparencia y la sensibilización se consolidan como pilares de una gobernanza moderna, eficaz y legítima
Desde Canal de Isabel II, Mariano González subraya la urgencia de seguir concienciando a la población sobre el valor del agua como recurso finito y vulnerable. “Hoy lo tenemos y mañana no. Cada vez hay más variabilidad”, advierte. La sucesión de sequías extremas y lluvias torrenciales —como las vividas recientemente— pone de relieve la complejidad del contexto actual y la necesidad de que la ciudadanía comprenda la dimensión real del desafío. “Hay que adaptarse a esa variabilidad y complejidad en la existencia —o no— del recurso”, añade.
El ÀMB comparte plenamente esta visión. Según relata Cabello, la experiencia reciente en Cataluña ha demostrado que una ciudadanía bien informada y comprometida es clave para el éxito de cualquier política hídrica. El experto aboga por consolidar una cultura del uso responsable del agua, basada en la educación ambiental y en una pedagogía institucional honesta, que explique con claridad la gravedad del desafío hídrico, las soluciones disponibles y el papel activo que puede desempeñar cada ciudadano.
"Necesitamos consolidar una cultura ciudadana del uso responsable del agua, así como reforzar la transparencia y la pedagogía institucional para que la ciudadanía entienda los retos y forme parte activa de la solución" - Fernando Cabello, director de Servicios del Ciclo Integral del Agua del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
Pero la transparencia no se limita a la información unidireccional. Desde el ÀMB llaman a reforzar la transparencia institucional —tanto en la comunicación datos como en la toma de decisiones—, como herramienta para fortalecer la confianza pública y propiciar un cambio de hábitos duradero. Solo con una sociedad informada y corresponsable, sostiene Cabello, será posible lograr un modelo de gestión más eficiente, equitativo y resiliente.
AEDyR añade una dimensión cultural al debate: la necesidad de transformar la percepción social sobre el uso de tecnologías como la reutilización y la desalación. Aunque la aceptación de estas tecnologías ha mejorado, todavía persisten prejuicios, especialmente en lo relativo al uso de agua regenerada para consumo humano. “Es clave reforzar la comunicación institucional y generar confianza en la calidad, la seguridad y la trazabilidad de estos recursos”, defienden. En este sentido, destacan la iniciativa divulgativa “Las 10 certezas de la desalación del agua”, que busca desmontar mitos y explicar de forma clara sus beneficios y garantías técnicas, sanitarias y ambientales.
En este punto, la voz del regadío, representada por FENACORE, introduce una dimensión crítica sobre el principio de transparencia: debe ser completa, equilibrada y exigida por igual a todos los usos. “Los regantes usamos un recurso público sujeto a concesiones perfectamenteauditables. Todo el mundo puede saber cuánta agua usamos, cómo y cuándo. Pero no ocurre lo mismo con el agua destinada a caudales ecológicos”, denuncia Juan Valero de Palma. Desde la asociación, reclaman que la ciudadanía también tenga acceso claro a los criterios, impactos y volúmenes asociados a estas decisiones ambientales, para ejercer una opinión realmente informada. “Es fácil apoyar ciertas medidas en abstracto, pero hay que explicar también las consecuencias sociales, económicas y de garantía de suministro que conllevan”, añade. La solidaridad, subraya, debe basarse en información rigurosa y madurez colectiva.
En definitiva, abrir la gobernanza del agua a la ciudadanía no es un gesto simbólico, sino una condición estratégica. Informar, educar y corresponsabilizar son acciones tan relevantes como construir una planta de reutilización o digitalizar una red de riego. Porque sin una sociedad implicada, crítica y consciente del reto, ninguna transformación será verdaderamente sostenible.
Desideologización
En línea con las demandas de una gobernanza más eficiente y transparente, desde FENACORE se eleva uno de los llamamientos más claros del sector agrícola: la necesidad urgente de desideologizar la gestión del agua en España. El agua debe gestionarse como lo que es: un recurso estratégico, limitado y complejo, que exige decisiones basadas en datos, ciencia y técnica, reclaman.
La gestión de los recursos hídricos debe superar enfoques ideológicos y asentarse en principios de rigor técnico, consenso institucional y responsabilidad compartida.
“El agua es un problema con múltiples aristas. No se puede abordar con prejuicios ni a priorismos, sino con objetividad y análisis riguroso”, explica Valero de Palma, quien denuncia que la “contaminación política del debate hídrico” ha obstaculizado históricamente la implementación de soluciones eficaces. En este sentido, rechaz las posturas dogmáticas o inflexibles como el rechazo sistemático a embalses o trasvases que, afirman, no pueden ser valoradas desde un “sí” o un “no” ideológico, sino a partir del estudio detallado de sus efectos técnicos, ambientales, sociales y económicos.
Desde FENACORE insisten en que la sostenibilidad y la intervención humana no son conceptos antagónicos. Todo lo contrario: una gestión activa, informada y equilibrada del recurso es imprescindible para afrontar tanto sequías prolongadas como lluvias torrenciales. “Si renunciamos a gestionar la naturaleza, corremos el riesgo de quedarnos sin agua potable en verano y de sufrir daños catastróficos en época de lluvias”, advierten.
La clave, sostiene el presidente, es avanzar hacia una planificación madura, técnica y realista, que sea capaz de ponderar con rigor todos los intereses implicados: ambientales, sociales, económicos y territoriales. En ese proceso, la objetividad y la evidencia científica deben prevalecer por encima de cualquier lógica partidista o ideológica. Solo desde ese enfoque técnico y transparente será posible que la sociedad tome decisiones informadas, conscientes de los costes y beneficios reales, y comprometidas con un modelo hídrico sostenible y resiliente, concluye.
Un Pacto Nacional por el Agua que integre las necesidades regionales, respete los compromisos europeos y nacionales y se sustente en la unidad administrativa y la apuesta por la sostenibilidad es clave para consolidar un modelo hídrico robusto, previsible y estratégico a largo plazo.
Construyendo el futuro del agua
Cada uno desde su ámbito —urbano, agrícola, industrial—, los principales actores del sistema hídrico español coinciden en una idea esencial: el futuro del agua en España no se improvisa, se construye. Y para ello, no basta con infraestructuras o con recursos. Se necesita una hoja de ruta clara, técnica y compartida, que combine planificación anticipada, inversión sostenida, innovación tecnológica, gobernanza inclusiva y corresponsabilidad social.
El reto a futuro es mayúsculo, pero también lo es la experiencia acumulada. Operadores como Canal de Isabel II apuestan por consolidar un modelo urbano eficiente, circular y financieramente sostenible. Desde el ÀMB, se perfila un sistema robusto y autónomo, menos dependiente de la pluviometría y capaz de anticipar crisis. FENACORE reclama seguir liderando la modernización del regadío, con rigor técnico y cooperación institucional. Y AEDyR sitúa la reutilización y la desalación en el centro de una estrategia hídrica adaptativa, sostenible y coordinada a escala nacional.
Lo que está en juego no es solo la gestión del agua, sino la capacidad del país para garantizar su resiliencia hídrica en las próximas décadas. Y en ese camino, será clave dejar atrás inercias, visiones parciales o debates ideologizados, para caminar hacia un modelo común, sólido y preparado para afrontar un escenario cada vez más incierto. Porque, como coinciden todas las voces, la seguridad hídrica del futuro depende de las decisiones que se tomen —o no— hoy.