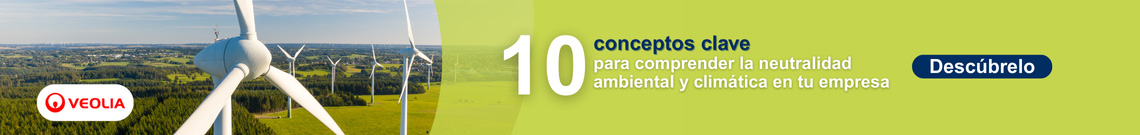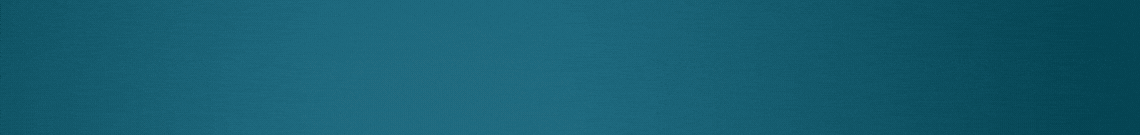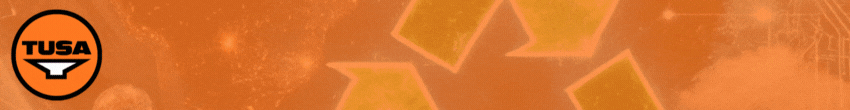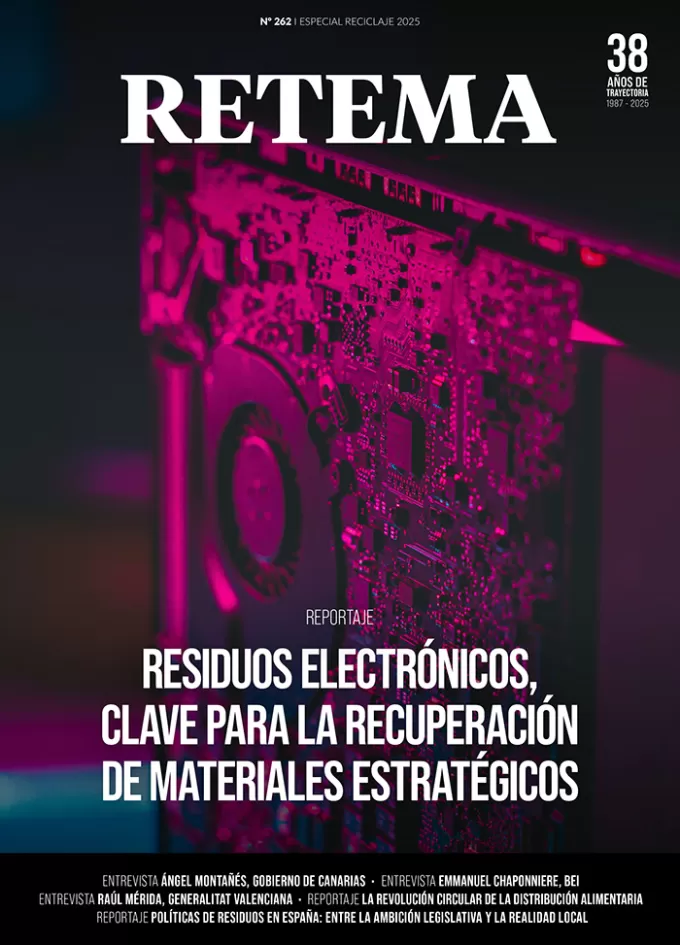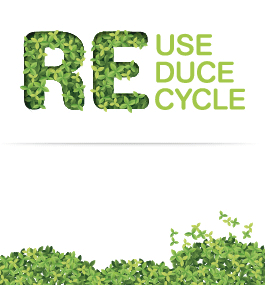La transición hacia una economía circular no solo exige objetivos ambiciosos, sino también estructuras normativas sólidas, instrumentos eficaces y una coordinación real entre todos los niveles de la administración. En los últimos años, España ha comenzado a reforzar de forma significativa su política de residuos, alineándose con las exigencias del paquete legislativo europeo y activando nuevas estrategias centradas en la prevención, la reutilización y la eficiencia de recursos.
Este proceso se apoya en nuevas estrategias, marcos de planificación y mecanismos regulatorios que buscan reducir la generación de residuos, mejorar su gestión, incentivar la reutilización y redistribuir responsabilidades entre los distintos agentes implicados. El enfoque ya no se limita al reciclaje, sino que integra desde la prevención en origen hasta la fiscalidad ambiental y la corresponsabilidad del productor.
Este reportaje, elaborado a partir de los últimos datos y evaluaciones proporcionados por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) en los perfiles de España sobre la gestión y la prevención de residuos, analiza cómo se están desplegando esas políticas en el territorio: qué medidas ya están en vigor, qué retos están encontrando en su aplicación y qué condiciones deben cumplirse para que el cambio sea real y efectivo. Desde la recogida separada hasta los sistemas de pago por generación, pasando por las obligaciones del productor o los incentivos fiscales, se traza un mapa del ecosistema normativo y operativo que está configurando la gestión de residuos en España.
Marco legislativo y estratégico de residuos en España
Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular
PEMAR 2023–2035 (Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos)
PEPR 2014–2020 (Programa Estatal de Prevención de Residuos). Nuevo PEPR en desarrollo.
Estrategia España Circular 2030
Marco legislativo y planificación estratégica
La política de residuos en España se apoya actualmente en un marco legislativo reforzado y una planificación estratégica de largo alcance. El eje central de esta arquitectura normativa es la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que adapta la legislación española a las modificaciones introducidas por la Directiva (UE) 2018/851 y por la Directiva sobre plásticos de un solo uso. Esta ley representa un salto cualitativo en la concepción de los residuos, al integrarlos plenamente dentro de la lógica de la economía circular y no solo como un problema de eliminación.
Uno de los puntos clave de la norma es la asignación de competencias al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), que queda encargado de diseñar el Plan Marco de Gestión de Residuos a nivel estatal, así como de establecer los objetivos básicos en materia de prevención, recogida separada, reutilización y reciclado. Esta función de coordinación resulta esencial en un país donde la ejecución de la política de residuos recae en gran medida en las comunidades autónomas.
Fruto de este mandato es el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2023–2035, aprobado recientemente, que constituye la hoja de ruta nacional para todos los flujos de residuos, incluidos los municipales, industriales, peligrosos, hospitalarios y agrícolas, entre otros. Asimismo, el plan incorpora la estrategia nacional para la reducción de residuos biodegradables, en línea con los compromisos comunitarios para limitar la fracción biodegradable destinada a vertedero.
El PEMAR se plantea como un documento de alto nivel, orientado a guiar la política de residuos española, corregir ineficiencias detectadas en etapas anteriores, garantizar el cumplimiento de los objetivos legislativos, tanto nacionales como europeos, y ofrecer mejores resultados medioambientales.
En definitiva, el actual marco normativo y de planificación proporciona una base estructurada y coherente para avanzar hacia una gestión de residuos más eficiente y sostenible. No obstante, su eficacia dependerá en gran medida de su implantación coordinada en todo el territorio, del refuerzo de las capacidades locales y del compromiso real de los distintos agentes implicados.
La prevención como pilar
La prevención es el primer eslabón de la jerarquía de residuos y un pilar clave en la transición hacia una economía circular. En España, esta política se estructuró formalmente a través del Programa Estatal de Prevención de Residuos (PEPR), vigente entre 2014 y 2020, que buscaba reducir en un 10% la generación anual de residuos respecto a 2010. Además, incluía otras metas cualitativas orientadas a reducir sustancias peligrosas, promover la reutilización y minimizar los impactos ambientales y sobre la salud humana.
El enfoque del programa fue transversal, abarcando sectores como la construcción, la industria, el comercio, los hogares o la hostelería, y priorizando flujos como residuos alimentarios, RAEE, envases, textiles, muebles o residuos de construcción y demolición.
El PEPR incorporaba medidas orientadas al ecodiseño, la reutilización, la reducción de sustancias peligrosas y el consumo responsable, además de indicadores de seguimiento y una estructura de control basada en informes bienales. Aunque supuso un avance relevante, su impacto fue limitado y se identificaron carencias en su implementación y evaluación.
Actualmente, se encuentra en desarrollo un nuevo PEPR, que estaba previsto para finales de 2024, y que deberá actualizar sus instrumentos a las exigencias de la Ley 7/2022 y articularse con la estrategia ‘España Circular 2030’, que introduce objetivos más ambiciosos. Entre ellos destacan la reducción del 15% de los residuos generados respecto a 2010 y la reducción del desperdicio alimentario en un 50% en hogares y minoristas, y un 20% en la cadena de producción y suministro respecto a 2020.
El nuevo PEPR y la estrategia ‘España Circular 2030’ plantean objetivos más ambiciosos: un 15% menos de residuos y hasta un 50% menos de desperdicio alimentario en hogares.
El despliegue de esta nueva fase requerirá medidas más incisivas, presupuesto claro, refuerzo de capacidades locales y una mejor integración de la prevención en los modelos de contratación pública y diseño de producto. También será clave el desarrollo de sistemas de recogida separada eficaces para flujos reutilizables y la creación de redes territoriales de reparación y segunda mano.
Desperdicio alimentario, un frente clave para la prevención de residuos

La lucha contra el desperdicio alimentario se ha consolidado como uno de los ejes prioritarios en la política de prevención de residuos en España, tanto por el volumen de residuos generados como por sus impactos ambientales, económicos y sociales. Según los datos de 2020, tres de cada cuatro hogares españoles desecharon alimentos y bebidas, lo que equivale a más de 1.363 millones de kilos de alimenrto desperdiciados y un promedio de 31 kilos/litros por persona en un solo año.
España ha alineado su política de prevención del desperdicio alimentario con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12.3 de Naciones Unidas, incorporando este compromiso en su estrategia nacional ‘España Circular 2030’. Las metas fijadas son ambiciosas: reducir en un 50% per cápita el desperdicio de alimentos en hogares y venta minorista, y en un 20% en la cadena de producción y suministro, tomando como referencia los niveles de 2020.
Estrategias integradas en los planes nacionales
Estas metas se traducen en una serie de medidas articuladas tanto en la estrategia circular como en el Programa Estatal de Prevención de Residuos (PEPR). Destaca entre ellas la implementación de la estrategia “Más alimento, menos desperdicio”, orientada a reducir la generación de desperdicio a lo largo de toda la cadena alimentaria: desde la producción primaria, el procesamiento y la fabricación, hasta la venta minorista y otras formas de distribución de alimentos: restaurantes, servicios alimentarios y hogares.
El programa también contempla medidas para fomentar la donación de excedentes alimentarios, priorizando siempre el consumo humano antes que la alimentación animal o el compostaje. Paralelamente, se impulsa la valorización de los recursos no vendidos y la creación de nuevas oportunidades de mercado vinculadas a la recuperación y redistribución de alimentos.
Estas líneas estratégicas están siendo desarrolladas tanto a nivel estatal como por parte de comunidades autónomas y municipios, que comienzan a integrar estos objetivos en sus propios programas de prevención de residuos. Como refuerzo legal, actualmente se encuentra en trámite parlamentario una ley nacional específica sobre pérdida y desperdicio de alimentos, cuya propuesta fue aprobada por el Gobierno tras un proceso de consulta pública, que plantea incentivos fiscales y beneficios regulatorios para las empresas comprometidas con la prevención.
Además, la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular incluye ya medidas concretas en este ámbito. Entre ellas: la obligación de priorizar la donación de alimentos aptos para el consumo humano por parte de operadores alimentarios, antes de recurrir a usos alternativos; y la posibilidad de que las entidades locales apliquen bonificaciones fiscales a empresas que colaboren con entidades sociales y organizaciones sin ánimo de lucro en sistemas de prevención eficaces y verificables.
Medidas concretas y enfoque multisectorial
Las acciones concretas, impulsadas por el PEPR, para reducir el desperdicio alimentario se articulan en diferentes ámbitos:
- Campañas de información y educación: explican, por ejemplo, la diferencia entre fecha de consumo preferente y fecha de caducidad, y promueven hábitos para alargar la vida útil de los alimentos. También se han desarrollado programas educativos en escuelas para sensibilizar sobre causas e impactos del desperdicio.
- Apoyo a empresas y operadores: se promueven proyectos de I+D y la revisión de procesos logísticos, productivos y comerciales para evitar pérdidas en origen.
- Fomento de la redistribución alimentaria: mediante acuerdos voluntarios con ONG y asociaciones, se incentiva la donación de alimentos en todas las etapas de la cadena. Ejemplos como “Stop wasting food” o “Alimentar implica no desperdiciar, ¡aprovéchalo todo!” movilizan a productores y minoristas hacia soluciones colaborativas.
- Mercados de proximidad y consumo local: como medida estructural para minimizar pérdidas en transporte y almacenamiento, y reforzar la economía circular territorial.
Buenas prácticas regionales
Algunas comunidades autónomas ya han puesto en marcha medidas más ambiciosas. En Cataluña, se aprobó en 2020 una ley pionera que aborda el desperdicio alimentario en toda la cadena de valor, desde la producción primaria hasta el consumidor final. Por su parte, Castilla-La Mancha ha desarrollado un sello oficial de compromiso contra el desperdicio alimentario, que reconoce a empresas y productores que adoptan medidas voluntarias eficaces. En paralelo, se han impulsado sistemas como la recogida separada de biorresiduos, el puerta a puerta o esquemas de pago por generación (PAYT) que contribuyen indirectamente a reducir la fracción orgánica desperdiciada.
Guías técnicas y herramientas de apoyo
Entre las herramientas elaboradas destacan dos guías de referencia:
- La “Guía de buenas prácticas de higiene para la reducción del desperdicio alimentario en restaurantes y comercio minorista”, desarrollada por la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria (2019).
- Las “Pautas para la donación de alimentos excedentes”, elaboradas por la Fundación ELIKA del País Vasco (2020), que proporcionan seguridad jurídica y operativa para la redistribución.
Estas guías, junto con incentivos fiscales y apoyo normativo, forman parte de un ecosistema de políticas públicas cada vez más sólido, que reconoce el desperdicio alimentario no solo como una cuestión ambiental, sino también ética, social y económica.
Recogida separada
La Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular ha ampliado de forma sustancial las obligaciones en materia de recogida separada, alineando el marco español con los requisitos europeos y reforzando el papel de las entidades locales en su despliegue.
Desde principios de 2024, es obligatorio recoger por separado los residuos de papel, metales, plásticos, vidrio y biorresiduos procedentes de los hogares. Antes de que finalice el año, esta obligación se extenderá a los residuos textiles, los voluminosos, los residuos domésticos peligrosos y los aceites de cocina usados.
La implementación de estos sistemas recae en las autoridades locales, que tienen margen para definir el modelo operativo más adecuado según sus características territoriales y capacidades técnicas. En la actualidad, el sistema más común consiste en el uso de cuatro contenedores diferenciados para envases ligeros, envases de vidrio, papel y cartón, y fracción resto. En algunas zonas, especialmente en barrios o municipios con densidad intermedia, se han implantado sistemas puerta a puerta para los biorresiduos, aunque su extensión sigue siendo limitada.
Estos esquemas suelen complementarse con puntos limpios municipales, que permiten la recogida separada de otros flujos como los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los textiles o los residuos voluminosos. Para conocer el grado de implantación y eficacia de estas medidas, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está realizando un estudio a escala estatal, que permitirá evaluar necesidades, brechas y buenas prácticas.
Desde 2024, es obligatoria la recogida separada de papel, metales, plásticos, vidrio y biorresiduos; antes de que finalice 2025 se sumarán los textiles, voluminosos y peligrosos

Instrumentos fiscales y de corresponsabilidad
La transición hacia una economía circular requiere no solo planes estratégicos y nuevas normas, sino también mecanismos que redistribuyan costes, incentiven buenas prácticas y responsabilicen a los actores clave. En este terreno, la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular introduce un paquete de instrumentos fiscales y regulatorios que, aunque aún en fase de despliegue, representan una base potente para transformar el sistema de gestión de residuos en España.
Pago por generación: un modelo con recorrido limitado
El pago por generación (PAYT) es una de las herramientas más eficaces para reducir los residuos mezclados y mejorar la clasificación en origen. Consiste en aplicar tarifas proporcionales al volumen o peso de los residuos no reciclables generados, promoviendo comportamientos más sostenibles por parte de los hogares y empresas.
En España, su implantación es todavía muy escasa y, cuando existe, suele basarse en criterios de volumen más que en un sistema tarifario completo. La Ley 7/2022 reconoce esta herramienta y establece la posibilidad de implantar tarifas diferenciadas que reflejen el coste real del servicio, abriendo el camino para su expansión. No obstante, su implementación a gran escala requerirá infraestructura tecnológica, campañas de sensibilización y respaldo político local.
El sistema PAYT apenas se ha desarrollado en España, pese a ser una de las herramientas más eficaces para reducir residuos mezclados
Fiscalidad ambiental: penalizar lo insostenible
Para alinear los precios con los impactos ambientales, la ley establece instrumentos fiscales clave, como el impuesto a los envases plásticos no reutilizables no reciclados, fijado en 0,45 euros por kilogramo. También existe un impuesto nacional sobre el vertido y la incineración. Este último fija tarifas mínimas de 30 a 40 euros por tonelada para el vertido y de 10 a 20 euros por tonelada para la incineración, dependiendo del tipo de instalación.
Estos impuestos buscan desincentivar las opciones menos sostenibles y aproximar los costes de tratamiento a su impacto real, conforme al principio de “quien contamina, paga”. Sin embargo, su eficacia dependerá del grado de aplicación efectiva por parte de las comunidades autónomas y del refuerzo de las prohibiciones ya vigentes, como el vertido de residuos sin tratamiento previo, recogidos separadamente o excedentes no vendidos de productos no perecederos.
Responsabilidad ampliada del productor: más allá del envase doméstico
La Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) ha sido históricamente uno de los pilares del sistema de gestión de envases en España, aunque limitada hasta ahora al ámbito doméstico. Con la nueva legislación, este esquema se amplía a partir de 2025 a los envases comerciales e industriales, y se refuerza con la incorporación de criterios de ecomodulación.
Esto significa que los productores deberán pagar tarifas diferenciadas según el tipo de material, su reciclabilidad, contenido reciclado o impacto ambiental. Aunque la Ley 7/2022 no concretaba estos criterios, el nuevo decreto de envases introduce un sistema de modulación avanzada de tarifas, sentando las bases para una distribución más justa y eficaz de los costes de gestión.
La efectividad de la RAP dependerá en gran medida de la coordinación entre administraciones y sistemas colectivos de responsabilidad, y de su capacidad para incentivar el ecodiseño, reducir la generación y garantizar la calidad del reciclaje.
La RAP se amplía en 2025 a envases comerciales e industriales, con tarifas moduladas según reciclabilidad y contenido reciclado

¿Hacia un sistema de depósito y retorno?
Uno de los instrumentos más debatidos en la política de residuos en Europa es el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR). Este modelo, ya implantado con éxito en varios países del entorno, permite recuperar envases —principalmente botellas de plástico y latas— mediante un sistema de depósito económico que el consumidor recupera al devolver el envase.
En España, el SDDR no está aún implantado de forma obligatoria, pero la Ley 7/2022 introduce un mecanismo de condicionalidad que podría activarlo en los próximos años. Concretamente, se establece que, si no se alcanzan determinados objetivos de recogida separada para botellas de plástico de un solo uso —70% en 2023 y 90% en 2027—, el Gobierno deberá poner en marcha un sistema SDDR a nivel nacional.
Con solo un 41,3% de recogida de botellas de plástico en 2023, España está obligada a implantar un sistema SDDR antes de 2026
Según los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en noviembre de 2024, correspondientes al año 2023, la tasa de recogida separada de botellas de plástico fue del 41,3%, muy por debajo del objetivo marcado. Esta situación obliga legalmente a activar el sistema de depósito y retorno en un plazo de dos años, salvo que se adopten otras medidas equivalentes que garanticen resultados similares.
La introducción del SDDR supondría un cambio estructural en la gestión de envases ligeros, con implicaciones directas para los sistemas de recogida municipales, los operadores de residuos, el sector del comercio y los propios consumidores. También generaría impactos logísticos y de inversión, especialmente en lo relativo a puntos de recogida automatizada, logística inversa y sistemas de control y verificación. Aunque el debate sobre su conveniencia sigue abierto, los datos actuales muestran que, en ausencia de medidas de alto impacto, España no alcanzará por sí sola los niveles de recogida exigidos por la normativa europea para los envases de bebidas. En este sentido, el SDDR se presenta no solo como una opción legal, sino como una herramienta cada vez más probable y necesaria para cumplir con los compromisos comunitarios y avanzar hacia un modelo más eficaz y transparente de gestión de residuos de envases.
Una hoja de ruta que exige coherencia y acción
En definitiva, España cuenta hoy con una base normativa robusta y una estrategia alineada con los objetivos europeos de economía circular: la Ley 7/2022 y los planes que la acompañan definen con claridad las líneas de actuación: prevenir más, reutilizar mejor, recoger de forma más eficiente y responsabilizar de manera equitativa.
Sin embargo, el reto ya no es legislar, sino implementar con coherencia, dotar con recursos y coordinar con eficacia. La recogida separada sigue avanzando de forma desigual, la fiscalidad ambiental aún no despliega todo su potencial y muchos municipios requieren apoyo técnico y financiero para cumplir sus nuevas obligaciones.
El reto ya no es legislar, sino implementar con coherencia, dotar con recursos y coordinar con eficacia
El éxito de esta transformación dependerá de la capacidad de movilizar a los actores locales, involucrar al tejido productivo y consolidar instrumentos que funcionen más allá del papel. Hacer de la economía circular una política real implica reforzar la prevención, profesionalizar la reutilización, ajustar las tarifas a los impactos y garantizar que cada agente —productor, consumidor o administración— asuma su parte de la responsabilidad.