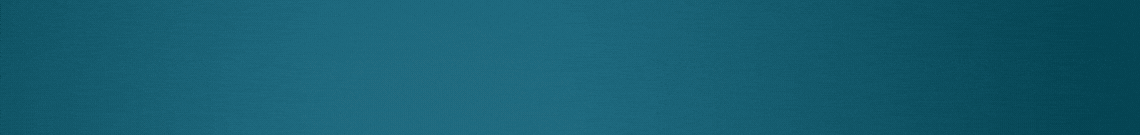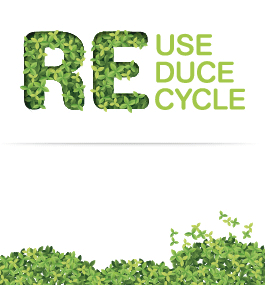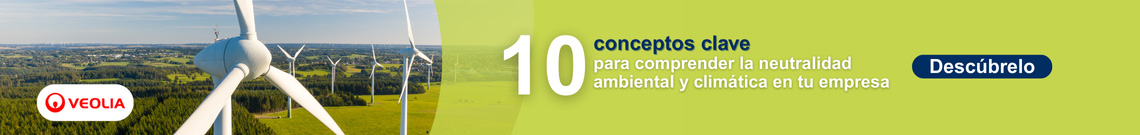
La economía circular se ha convertido en un eje estratégico para avanzar hacia modelos más sostenibles, pero su implementación real aún dista mucho del ideal. Más allá de los “eslóganes verdes”, los compromisos institucionales o las mejoras en la gestión de residuos, persiste una pregunta incómoda: ¿estamos cambiando de verdad el modelo económico o solo maquillando los síntomas del sistema lineal?
Preguntamos por esta cuestión a Teresa Domenech Aparisi, profesora asociada de Ecología Industrial y Economía Circular en el Institute for Sustainable Resources de University College London, donde también dirige el Laboratorio de Economía Circular y el Centro de Innovación en Plásticos. Domenech lleva años investigando cómo rediseñar los sistemas productivos desde una perspectiva sistémica, con un enfoque que combina análisis científico, modernización avanzada y diseño de políticas públicas para impulsar una transformación profunda y duradera.
Recientemente ha coescrito, junto al investigador Manuel Maqueda, el Informe para el Cambio Estratégico en Economía Circular, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El documento propone activar una serie de palancas sistémicas capaces de transformar el modelo lineal dominante en una economía verdaderamente circular, resiliente y regenerativa.
En esta entrevista, Teresa Domenech analiza el estado actual de este proceso en España y Europa, identifica las barreras que frenan su avance y explora las claves para impulsar una transición real, con ambición, coherencia y visión de futuro. Desde su doble perfil académico y aplicado, insiste en la necesidad de ir más allá de las soluciones convencionales centradas en residuos. Porque, para ella, el verdadero reto está en cambiar las reglas del juego: redefinir cómo se genera valor, cómo se toman decisiones y qué estructuras de incentivos sostienen el sistema productivo actual.
Todavía no se ha producido una transformación estructural hacia modelos de producción y consumo plenamente circulares y regenerativos. Si bien ha habido mejoras en la recuperación de residuos y en su reincorporación al sistema productivo, los modelos de negocio siguen siendo mayoritariamente lineales.
Diagnóstico de la economía circular en España y Europa
Desde tu experiencia académica y aplicada, ¿cómo definirías el momento actual que vive la economía circular en España y Europa? ¿Qué avances se han logrado y qué retos persisten?
Diría que tanto en España como en Europa la economía circular aún se encuentra en una fase temprana de desarrollo. En el contexto europeo es donde más se ha intentado implementar de forma práctica esta idea, y donde mayor tracción ha tenido tanto a nivel político como empresarial. El impulso más fuerte comenzó en torno a 2012, a raíz de varias reuniones promovidas por la Comisión Europea, en el marco de la European Resource Efficiency Platform, una plataforma de alto nivel donde empezaron a consolidarse estas ideas con una perspectiva estratégica de gestión de recursos a nivel continental. Desde entonces, se han producido avances normativos y estratégicos, incluyendo planes específicos de economía circular para Europa, con esfuerzos institucionales importantes. España, como estado miembro, ha acompañado este proceso, aunque aún centrado en aspectos bastante convencionales, principalmente relacionados con la gestión de residuos.
"No se puede calificar un producto como “circular” de forma aislada: su circularidad depende del sistema en el que está inserto"
El problema es que, cuando se analiza en profundidad el tipo de normativa existente, se observa que no se ha producido todavía una transformación estructural hacia modelos de producción y consumo plenamente circulares y regenerativos. Si bien ha habido mejoras en la recuperación de residuos y en su reincorporación al sistema productivo, los modelos de negocio siguen siendo mayoritariamente lineales. Se continúa dependiendo en gran medida de recursos primarios, que se usan durante un corto periodo de tiempo y se desechan, muchas veces sin recuperar su valor real.
Algunos marcos regulatorios más recientes, como la responsabilidad ampliada del productor, buscan incentivar un diseño más circular de los productos. Sin embargo, hasta el momento, su aplicación se ha centrado fundamentalmente en mecanismos financieros —es decir, los productores asumen una parte del coste de la gestión de los productos al final de su vida útil—, pero eso no garantiza que los materiales realmente vuelvan a entrar en el ciclo económico en condiciones óptimas. En muchos casos, lo que se observa es un proceso de downcycling: los materiales se reciclan, pero se destinan a aplicaciones de menor valor. Por tanto, creo que aún queda un largo camino por recorrer para alcanzar una transformación sistémica real.
¿Cuáles considera que son actualmente las principales barreras que dificultan una transición estructural hacia un modelo económico más circular?
Una de las principales barreras es la fuerte vinculación que aún existe entre la creación de valor económico y la extracción de recursos materiales. El modelo económico lineal se basa en el crecimiento de la producción y del stock socioeconómico, lo cual depende de un consumo intensivo de materias primas. Esa lógica, en su núcleo, no ha cambiado. Incluso en sectores que aparentemente están ligados a los servicios, el valor generado continúa estrechamente relacionado con el uso de materiales o el consumo energético. Es decir, seguimos midiendo y generando crecimiento económico a partir de dinámicas profundamente materiales.
Otra gran limitación es la gran cantidad de pérdidas de recursos materiales que se producen a lo largo de toda la cadena de valor. Esto evidencia una circularidad muy limitada y una débil capacidad del sistema para retener el valor de los recursos dentro del ciclo económico. Un ejemplo claro lo vemos en el sector de la alimentación, donde la mayor parte de los residuos se generan incluso antes de que los alimentos lleguen al consumidor final. Estas pérdidas tan significativas a lo largo de la cadena evidencian que no ha habido una transformación profunda del sistema productivo, que sigue operando con las mismas ineficiencias estructurales.
Visión estratégica para cambiar las reglas del juego
En los últimos años, la economía circular ha ganado espacio en la agenda pública, pero muchas veces se sigue entendiendo como una simple mejora en la gestión de residuos. El informe que habéis elaborado plantea algo más ambicioso: un rediseño sistémico del modelo económico. ¿Por qué era necesario un informe como este en el contexto actual de España? ¿Qué vacíos venía a cubrir?
La necesidad del informe surge de una constatación clara: España sigue operando bajo un modelo económico predominantemente lineal. Sin embargo, el país presenta condiciones muy favorables para impulsar una transformación más estructural y sistémica hacia la economía circular. Por un lado, cuenta con una base productiva innovadora y ágil, compuesta en su mayoría por pequeñas y medianas empresas con alta capacidad de adaptación y creatividad. Por otro, existe una red urbana densa que ofrece oportunidades para implementar modelos circulares a escala, como el uso compartido, la reparación o el reuso. Además, España dispone de una red de infraestructuras que, si se reorientara con criterios circulares, podría acelerar significativamente esta transición.
El informe trata de cubrir un vacío estratégico. Aunque existe ya un marco normativo —en gran parte derivado de directrices europeas—, lo que falta es una visión clara y coherente sobre cómo acelerar el cambio de modelo económico. Lo que proponemos no es centrarnos en sectores o productos específicos, sino identificar y activar palancas de cambio capaces de ejercer presión en distintos puntos del sistema, impulsando una transformación global.
No creemos que se pueda calificar un producto como “circular” de forma aislada: su circularidad depende del sistema en el que está inserto. Por ello, es necesario actuar sobre los mecanismos que definen cómo se genera valor en ese sistema. Solo así será posible avanzar hacia una economía verdaderamente circular.
Uno de los conceptos clave que plantea el informe es el del “bloqueo lineal”: normativas, marcos contables o hábitos institucionales que, aunque invisibles, perpetúan el modelo extractivo. Desde su experiencia, ¿qué elementos del sistema institucional actual más claramente refuerzan esa lógica lineal?
Existen varios factores que sostienen y refuerzan la lógica del modelo económico lineal. Uno de ellos es el propio diseño de los sistemas fiscales, de gobernanza y de información, que continúan respondiendo a esquemas lineales tradicionales. Por ejemplo, los modelos de negocio predominantes siguen generando valor a través del intercambio de recursos y están estrechamente ligados a la extracción de materias primas. A esto se suma una fiscalidad que, en muchos casos, favorece el consumo de recursos vírgenes en lugar de incentivar la reutilización o el aprovechamiento de materiales secundarios. Esto ocurre tanto por la mayor carga fiscal sobre ciertos procesos circulares como por la ausencia de incentivos claros para fomentar alternativas sostenibles.
En cuanto a la gobernanza, el sistema actual tiende a operar de forma poco eficaz y excesivamente compartimentada. Las políticas se diseñan y aplican por sectores aislados, sin una visión sistémica que permita integrar los distintos niveles administrativos ni alinear los esfuerzos a lo largo de toda la cadena de valor. Estas limitaciones estructurales contribuyen a que la transición hacia una economía circular esté siendo, en muchos casos, más lenta y fragmentada de lo necesario.

¿Qué valoración hace del papel que están desempeñando las políticas públicas en España en relación con la economía circular? ¿Estamos yendo en la dirección correcta o falta ambición?
En términos generales, considero que se podría ser más ambicioso. Es cierto que, a nivel global, Europa ha asumido un papel de liderazgo en el impulso de la economía circular, con avances importantes frente a otras regiones del mundo. Sin embargo, ese liderazgo todavía no ha logrado materializar un cambio profundo del modelo lineal predominante hacia uno verdaderamente circular.
Existen países como Alemania o los Países Bajos que están aplicando políticas mucho más proactivas en este ámbito. De hecho, los Países Bajos son pioneros en la implementación de estrategias circulares integrales, que abarcan desde la planificación urbana y territorial hasta los modelos de producción. Han conseguido articular un enfoque sistémico en el que se da un fuerte respaldo institucional a iniciativas circulares, muchas de las cuales se han puesto en marcha a gran escala. Bélgica es otro caso destacado, con experiencias muy avanzadas.
Otro ejemplo interesante de buenas prácticas a escala europea lo encontramos en Reino Unido, particularmente en el sector de la construcción. Allí, cualquier proyecto de cierta envergadura debe incorporar un informe de economía circular antes de recibir aprobación. Este informe especifica qué elementos del diseño pueden optimizarse bajo criterios circulares: desde el uso de materiales reciclados y la reutilización de recursos, hasta la eficiencia energética y el consumo de agua en la fase operativa del edificio. Es un enfoque integral que articula economía circular desde el diseño del proyecto, y que podría ser una referencia útil para avanzar en España.
En comparación, España ha ido algo a la cola en el desarrollo de elementos pioneros en economía circular. Aun así, creemos que tiene un potencial considerable. Cuenta con una base productiva diversa, territorialmente dispersa pero con núcleos industriales bien definidos y clústeres sectoriales. Además, posee entornos urbanos densos que ofrecen oportunidades para escalar modelos de gestión de residuos más innovadores y sistemas de reutilización de materiales. Sin embargo, gran parte de ese potencial está aún por desarrollar: muchas de esas iniciativas se encuentran en fases muy iniciales.
"Necesitamos crear las condiciones adecuadas para que los modelos de negocio circulares puedan escalar y competir en igualdad de condiciones frente a los modelos lineales"
Palancas para una transformación sistémica
Desde su punto de vista, ¿cuáles son las palancas más importantes para impulsar una transformación sistémica hacia una economía verdaderamente circular?
En el informe identificamos diversos retos estructurales que, a su vez, pueden convertirse en auténticas palancas de cambio. La gobernanza, por ejemplo, es uno de ellos: hoy representa una barrera, pero bien orientada podría convertirse en un potente motor de transformación. Desde mi perspectiva, hay tres elementos fundamentales para avanzar hacia una economía circular real.
El primero es introducir reformas en el sistema legislativo, así como en los marcos de incentivos y desincentivos que afectan al comportamiento empresarial. Necesitamos crear las condiciones adecuadas para que los modelos de negocio circulares puedan escalar y competir en igualdad de condiciones frente a los modelos lineales.
La segunda palanca clave es la mejora de los sistemas de información. No se puede avanzar en circularidad si no sabemos con precisión desde dónde partimos. En España, existen importantes carencias en el conocimiento sistematizado sobre los flujos de materiales: qué extraemos, qué tenemos en stock —es decir, en infraestructuras, productos o edificios que podrían ser fuentes de recursos secundarios— y qué desechamos como residuo. Aunque existen datos obligatorios gracias a la normativa europea, no están diseñados específicamente para hacer análisis de circularidad ni ofrecen suficiente granularidad territorial.
Esto dificulta, por ejemplo, la implementación de estrategias de simbiosis industrial, que serían especialmente viables en España debido a la existencia de múltiples clústeres industriales. Pero si no sabemos qué residuos se generan y qué sectores podrían aprovecharlos como insumos, resulta muy difícil poner en marcha este tipo de dinámicas colaborativas. Y la tercera gran palanca es, precisamente, la gobernanza. Es esencial que existan estrategias locales, regionales y nacionales que estén alineadas entre sí. Hoy por hoy, cada comunidad autónoma, e incluso cada municipio, puede desarrollar sus propios planes de economía circular o de gestión de residuos sin un marco común ni objetivos compartidos. Esto genera barreras en la reutilización de recursos y en la planificación de infraestructuras, e impide una transición coordinada y eficaz.
Un buen ejemplo de gobernanza multinivel es el caso de los Países Bajos. Allí existe una estrategia nacional con objetivos concretos, como la reducción del consumo de materiales per cápita, que luego se traduce en acciones regionales y locales perfectamente alineadas. Ese enfoque coherente y articulado es, precisamente, lo que aún falta en España.
En esta transición hacia un modelo verdaderamente circular, ¿cómo deberían alinearse la ciencia y la innovación, la educación y la ciudadanía? ¿Estamos logrando conectar el conocimiento con la toma de decisiones, formar a los perfiles adecuados y movilizar a la sociedad de forma efectiva?
Estos tres elementos —innovación, formación y ciudadanía— son fundamentales. Sin ellos, toda estrategia de economía circular pierde cohesión y capacidad de implementación. Son, en realidad, las columnas vertebrales que sostienen una transición sistémica viable.
En cuanto a la innovación y el conocimiento científico, necesitamos generar evidencia útil para la toma de decisiones, a través de metodologías abiertas y rigurosas. Por ejemplo, contar con bases de datos orientadas específicamente a la circularidad, plataformas de open science, indicadores de impacto y herramientas robustas de modelización sistémica. En Reino Unido, donde trabajo, hemos desarrollado con fuerza el área de modeling aplicado a la economía circular, pero en España esta disciplina está aún muy poco desarrollada. De hecho, durante mi estancia como investigadora en España pude comprobar que existe una escasa base científica en torno a la modelización de sistemas circulares, lo cual dificulta enormemente la planificación de estrategias eficaces.
En el ámbito de la formación, también es crucial formar profesionales que actúen como agentes de cambio. En mi universidad —University College London— imparto clases en un máster en Sustainable Resources, donde formamos a estudiantes en perfiles multidisciplinares: personas con una sólida base técnica, pero también con conocimientos en diseño de políticas y evaluación económica. La economía circular requiere precisamente eso: profesionales capaces de entender tanto los aspectos técnicos como los económicos y normativos del sistema. Si el marco de incentivos no cambia, seguirán siendo más rentables las prácticas lineales que las circulares. Por eso, la clave es que las decisiones empresariales y de consumo ya estén orientadas, de forma natural, hacia la circularidad. Y eso no ocurre hoy: aún es más fácil y rentable actuar de forma lineal.
"La ciudadanía sí está preparada para el cambio, pero necesita las herramientas adecuadas para ejercer su poder transformador"
Respecto a la ciudadanía, considero fundamental trasladar el conocimiento sobre economía circular a todos los niveles del sistema educativo, no solo en contextos técnicos o especializados. Necesitamos una ciudadanía informada, empoderada, capaz de distinguir entre prácticas circulares reales y estrategias de greenwashing. Solo con esa conciencia crítica podrá producirse un cambio de hábitos de consumo, que es otro de los grandes motores para transformar el sistema económico.
Horizonte circular y llamada a la acción
Mirando al futuro, ¿cómo visualiza el avance de la economía circular en los próximos años? ¿Qué transformaciones considera prioritarias y realistas a corto y medio plazo?
Creo que en los próximos años vamos a ver un avance significativo en la economía circular, especialmente en aquellos sectores donde ya se han puesto en marcha iniciativas piloto, como la construcción y las infraestructuras. Muchas de estas experiencias, aún limitadas en escala, están empezando a consolidarse y podrían ampliarse de forma relevante en el corto y medio plazo.
El contexto global actual —marcado por guerras comerciales, disrupciones en las cadenas de suministro y mayor incertidumbre geopolítica— está impulsando una reflexión más estratégica sobre los recursos disponibles. En lugar de buscar resiliencia únicamente a través de la diversificación de proveedores, las empresas y los gobiernos están empezando a mirar hacia los recursos ya presentes dentro del sistema económico, y a cómo conservarlos y reutilizarlos. Esta lógica puede favorecer una transición hacia modelos más circulares. Esta tendencia también responde a la creciente presión en torno a materiales críticos. Pero no se trata solo de estos recursos estratégicos: incluso en materiales más comunes, como el acero u otros metales no catalogados como críticos, estamos viendo disrupciones que refuerzan la necesidad de mantener los materiales en el sistema el mayor tiempo posible.
Asimismo, estimo que veremos avances normativos importantes que obligarán a tener en cuenta la circularidad desde las fases más tempranas del ciclo de vida del producto, como el diseño. Esto es esencial para evitar que la circularidad se limite a intervenciones al final de vida, y para facilitar un rediseño completo de los sistemas productivos.
En el caso de Europa, donde las infraestructuras y las capacidades industriales ya están desarrolladas, hay un potencial enorme para aplicar modelos circulares a gran escala. No ocurre lo mismo en otras regiones del mundo, donde aún existen necesidades básicas de infraestructuras y servicios que exigen inevitablemente nuevas extracciones de recursos. En este contexto, el sector de la construcción va a jugar un papel fundamental. Se estima que alrededor del 60 % de los recursos utilizados en las economías avanzadas se destinan precisamente a este sector, lo que lo convierte en un eje clave para implementar estrategias de economía circular con alto impacto estructural.
Tomar decisiones valientes en un contexto de incertidumbre global no es fácil, pero es precisamente en estos momentos donde más impacto pueden tener las apuestas ambiciosas por la sostenibilidad.
Para terminar, ¿qué mensaje le gustaría lanzar tanto a quienes toman decisiones como a la ciudadanía en general respecto al avance hacia una economía circular?
Creo que estamos en un momento en el que es necesario ser ambiciosos. Las políticas convencionales, muchas veces diseñadas con cautela para no generar rechazo o por temor a lo desconocido, han demostrado tener impactos muy limitados. Sin embargo, contamos con suficiente evidencia científica para afirmar que las políticas ambiciosas, bien diseñadas, pueden aportar beneficios sustanciales.
En mi trabajo en modelización de sistemas económicos circulares, hemos comprobado que las políticas tímidas suelen tener beneficios marginales e incluso, en algunos casos, efectos negativos sobre indicadores como el PIB. En cambio, cuando se introducen políticas transformadoras, que modifican de manera estructural las dinámicas del sistema, no solo se logra reducir el consumo de materiales primarios y avanzar en la descarbonización, sino que también se generan efectos positivos sobre el empleo y el crecimiento económico.
Sé que tomar decisiones valientes en un contexto de incertidumbre global no es fácil, pero es precisamente en estos momentos donde más impacto pueden tener las apuestas ambiciosas por la sostenibilidad. Los modelos nos muestran que este enfoque puede mejorar tanto la resiliencia del sistema económico como la calidad de vida de la sociedad.
Respecto a la ciudadanía, creo que también tiene un papel crucial. Muchos de los sectores más intensivos en recursos —como el textil o el plástico— están muy próximos al consumidor final, y hay una creciente conciencia sobre la insostenibilidad de ciertos hábitos de consumo. El reto está en ofrecer herramientas claras y fiables para que las personas puedan tomar decisiones informadas.
Una medida clave en este sentido es la mejora del etiquetado de productos: información sencilla y accesible sobre la huella de carbono, el impacto hídrico, las condiciones laborales en la cadena de valor o la presencia de materiales reciclados. Cuando esta información se presenta de forma clara y transparente, se observa un mayor compromiso ciudadano, incluso si eso implica pagar un precio ligeramente más alto. Ya lo hemos visto en ejemplos concretos: muchos consumidores están dispuestos a reutilizar bolsas, botellas u optar por opciones más sostenibles si tienen información clara y confianza en lo que están eligiendo. Por tanto, creo que la ciudadanía sí está preparada para el cambio, pero necesita las herramientas adecuadas para ejercer su poder transformador.