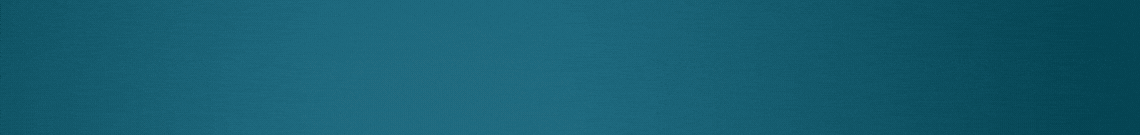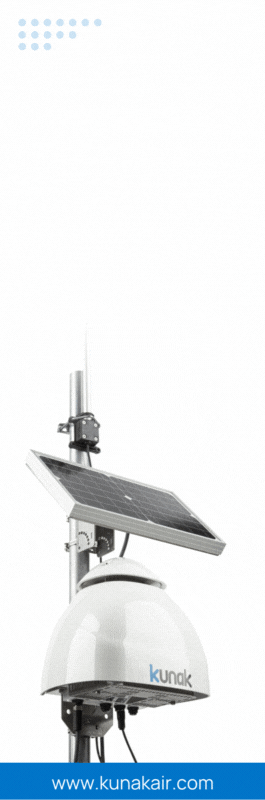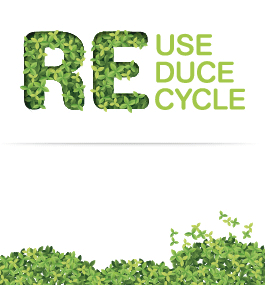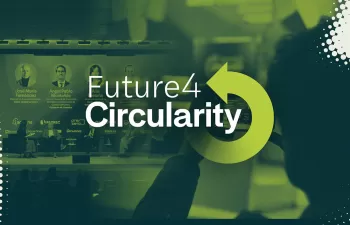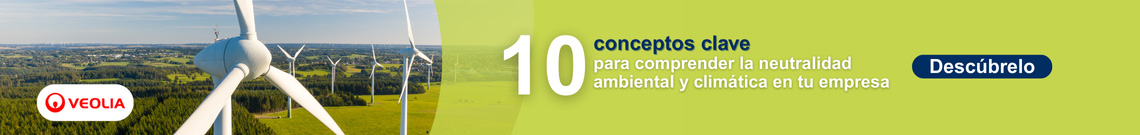
¿Es fiable calibrar sensores de calidad del aire con Machine Learning?
- 8266 lecturas

La precisión como eje: el reto de calibrar para proteger
La calidad del aire se ha convertido en uno de los grandes desafíos ambientales del siglo XXI. Con millones de personas expuestas a altos niveles de contaminación y unas normativas cada vez más exigentes, la precisión de los datos sobre los contaminantes atmosféricos no es una opción: es una necesidad. En este contexto, la calibración de los sensores que miden estos compuestos se presenta como un pilar fundamental para garantizar decisiones informadas, cumplimiento legal y protección de la salud pública.
En los últimos años, la irrupción de tecnologías de inteligencia artificial —en especial, el machine learning— ha empezado a introducirse también en este ámbito. ¿Pueden los algoritmos reemplazar los métodos de calibración tradicionales? ¿Es fiable delegar la precisión de los datos en modelos entrenados con datos previos? Este artículo analiza de forma objetiva los puntos fuertes, riesgos y limitaciones del uso del machine learning para calibrar sensores de calidad del aire, contrastándolos con los procedimientos científicos establecidos.
Calibrar o aprender: dos enfoques con propósitos distintos
La calibración de sensores ambientales es un proceso técnico que tiene como finalidad alinear la respuesta de un sensor con los valores reales del contaminante que mide. Esto se logra tradicionalmente comparando sus lecturas con patrones de referencia certificados, ya sea en laboratorio o mediante técnicas como la co-ubicación con estaciones oficiales. La calibración elimina errores sistemáticos, ajusta la sensibilidad del sensor y garantiza que sus lecturas sean trazables, comparables y fiables.
Frente a ello, el machine learning propone un enfoque diferente: entrenar modelos estadísticos o de red neuronal con grandes cantidades de datos recopilados en un entorno específico. Así, el sistema “aprende” a predecir concentraciones ambientales basándose en patrones históricos y variables auxiliares como temperatura, humedad o presión. Este enfoque puede resultar eficaz para escenarios localizados y estables, pero presenta importantes limitaciones en entornos complejos o cambiantes.
Machine Learning: ¿una solución mágica o un riesgo opaco?
Aunque la aplicación del machine learning suena innovadora, existen varios factores que ponen en entredicho su fiabilidad como método único de calibración en sensores de calidad del aire:
-
Dependencia del contexto: los modelos entrenados en una ubicación determinada (por ejemplo, una calle del centro urbano) pierden precisión si el sensor se traslada, incluso a zonas cercanas. Esto se conoce como sobreajuste geográfico. Las condiciones de tráfico, climatología o ventilación afectan al comportamiento de los contaminantes y al rendimiento del modelo.
-
Falta de trazabilidad: a diferencia de una calibración científica, los algoritmos de machine learning son, en muchos casos, cajas negras. No se puede verificar con rigor cómo se ha calculado una concentración específica ni si el dato cumple con normativas internacionales.
-
Imposibilidad de corregir la deriva del sensor: con el tiempo, los sensores tienden a degradarse o desviarse de su comportamiento inicial. Los modelos basados en datos históricos no pueden detectar ni corregir esta deriva de forma automática, lo que puede llevar a errores acumulativos invisibles.
-
Requiere datos de entrenamiento de alta calidad: para entrenar un modelo robusto se necesitan grandes volúmenes de datos de referencia locales y actualizados, algo que no siempre está disponible, especialmente en entornos industriales o zonas rurales.
Pese a estos riesgos, el machine learning sí puede desempeñar un papel valioso como herramienta de análisis de datos, identificación de patrones o predicción de tendencias. Pero, como advierten expertos del sector, no debe confundirse con un sustituto del proceso de calibración científica, sino entenderse como un complemento.
Conclusión: la precisión no se entrena, se calibra
Ante el creciente uso del machine learning en sistemas de monitorización ambiental, es importante establecer una distinción clara entre lo que pueden aportar los algoritmos y lo que exige una medición fiable, trazable y certificable. En materia de calidad del aire —donde los errores pueden implicar riesgos para la salud, incumplimientos normativos o mala toma de decisiones—, la precisión no puede depender exclusivamente de modelos entrenados sobre entornos pasados.
Empresas como Kunak, con experiencia en instrumentación ambiental, han adoptado una postura crítica pero constructiva: usar algoritmos sí, pero como herramientas complementarias. Sus estaciones de medición se calibran individualmente con gases patrón, se validan en laboratorio y permiten ajustes en campo. Además, integran algoritmos embarcados que compensan en tiempo real las condiciones ambientales sin necesidad de entrenamiento externo. De este modo, logran ofrecer datos comparables con los de estaciones de referencia, pero con un coste mucho más contenido.
En definitiva, la aplicación de inteligencia artificial en la calibración de sensores de calidad del aire debe abordarse con rigor, transparencia y un marco técnico claro. La innovación es bienvenida, pero cuando hablamos del aire que respiramos, la confianza en los datos debe construirse con ciencia, no con suposiciones.
Noticia basada en el artículo de Kunak: Calibración de sensores de calidad del aire: precisión, fiabilidad y excelencia en las mediciones ambientales.